“Es que seguimos sin internet, profa” La mueca del padre replica su mirada. Don Benjamín ha llegado con su hija más chica a las afueras de la Telesecundaria de Zacatepec. Tae su morral, los huaraches y la playera blanca. También trae, junto con su hija, el dolor de la esposa ausente, que los dejó desde que su hija tenía 8. Se les fue sin dictamen médico porque en Tlaquiltenango, el municipio más pobre de todo Morelos, la salud es un mito, un cuento de hadas que sólo conoce el 32% de la población. “Sí queríamos poner internet, pero no pude cortar la flor (Don Benjamín siembra, en terrenos rentados, caña, arroz y cempasúchil), no iba a haber venta, si corto la flor se me echa a perder y no me perdonaron la renta, no tenemos ni pal almuerzo”.
La maestra está acostumbrada, la Telesecundaria atiende a la población más rezagada y pobre de la zona. La mayoría de sus alumnos no tienen internet, tampoco tienen acceso a los programas de la Televisión abierta, porque en su tele no se ven esos canales, a menos que se contrate televisión de paga. Si dar clases de todo y a nivel multigrado era complejo dentro de la Telesecundaria, por internet, con estudiantes en esas condiciones, es imposible. La maestra siente que el corazón se le apachurra ante cada historia. Por eso, desde agosto, cada semana se traslada a la telesecundaria una vez por semana para encontrar a algunos de sus alumnos, entregarles trabajos, explicarles algunos temas. Don Benjamín y su hija nunca faltan. Luego de ver ahí a algunos de sus alumnos, hace todo un recorrido por las casas de los alumnos que no ha visto, entrega los libros, deja tareas, explica temas, les lleva cuadernos.
Ayer en la noche, la heroica maestra de la Telesecundaria de Zacatepec, me contó desbordada de ternura que la hija de Don Benjamín le había mandado un whats. “Me avisó que habían conseguido internet, que ya no tenía pretexto, que le diera chance de entregarme todas las evidencias… La niña, porque es una niña, me dijo deme hasta las 12 de la noche, profa. A las 12 de noche me mandó otro mensaje que decía Sabe profa, no voy a acabar, pero deme hasta las 2 de la mañana. A las ocho de la mañana me pidió otra prórroga de tiempo porque tenía que preparar el almuerzo que se lleva su papá al campo. A las 10:30 de la mañana la niña llevaba más de 24 horas sin dormir, pero había entregado la mayoría de los trabajos correspondientes al primer periodo de este ciclo”. Las lagrimitas se asoman en sus ojos, pero me sigue diciendo “sé que es un riesgo que yo vaya a verlos, sé que es un riesgo para mí y mi familia por lo del virus; siento feo de dejar solas a mis hijas, pero muchos de estos niños hacen hasta lo imposible para no perder el año; y sus familiares están haciendo hasta lo imposible para conseguir una compu, un celular bueno, internet, ni modos que uno no les ayude”. Son cosas de las que el sistema no entiende nada.
La historia cotidiana de la educación en la pandemia en las zonas más desposeídas es muy distinta a aquella que han apuntalado los medios de comunicación con sus morbosas notas. Muy lejos de esas “noticias” de los maestros gritando a los alumnos, de maestros llorando porque sus alumnos no les hacen caso, porque se burlan de su bajo dominio en las nuevas tecnologías. Aquí los profes improvisan, hacen carritos-aulas, montan aulas improvisadas afuera de las escuelas, buscan la manera de que los alumnos puedan tener internet, entregan libros y conocimientos personalizados a domicilio. Los alumnos, por su parte, arriman las cosas para ponerse a hacer tareas junto al fogón, mientras hacen el aseo y la comida, mientras echan tortilla; ensucian con tierra y tizne de las primeras zafras sus hojas, porque la tarea se hace en los huecos que deja la labor del jornalero del campo, junto a sus padres. Empeñan lo último que se tiene para poder acceder a unos días de internet, a hojas, a un celular para que los chamacos de perdida vean las clases de la tele. Reciben con cariño la ayuda de algunos vecinos que han puesto a disposición de otros su patio y sus locales donde hay sombra e internet. El coronavirus revive un viejo mecanismo con el que la gente suele defenderse de la miseria y la injusticia; la solidaridad despliega redes y reencuentra a los integrantes de comunidades. La solidaridad apenas puede paliar la cotidianidad plagada de injusticia, apenas si resiste ante los nuevos enfermos y los muertitos, pero se convierte en una delgada tela que reconforta un poco en medio de la tristeza. Pero si esa delgada tela se atiende constantemente se convierte en un poderoso escudo que da soporte a la organización para luchar por cambiar esta realidad inhumana.
Mi propia experiencia me hace sentir vergüenza. Doy clases a un grupo de diez alumnos de posgrado. No es que no enfrenten dificultades, lo que ocurre es que no tienen punto de comparación con lo que he visto este último mes acá en Tlaquiltenango. Los alumnos del posgrado se quejan de que es muy cansado pasar cuatro horas de clase en zoom sentados en su escritorio o en la parte de su casa que han acondicionado para sus estudios, se quejan de que hay retraso en el depósito de una beca que les dará unos doce mil pesos por mes durante los 24 meses que durará su maestría; se quejan de que no pueden salir y de que se les ha cargado el trabajo en casa porque asumen el cuidado de alguien más de la familia; se quejan de que con el estrés se sube de peso. Ninguna de estas condiciones está bien, pero son la gloria comparadas con la situación que viven niños y jóvenes en las zonas más pobres de la provincia; no son nada comparadas con los cientos de miles de alumnos que han tenido que dejar la escuela. Aun así, me trago mi propia vergüenza y me guardo toda gana de decirles nada. Me niego a convertirme en una más de la larga lista de maestros que se quejan amargamente de sus alumnos en medio de la pandemia, que lloran ante el egoísmo y la desolación de grupos ensimismados, que se sientan a esperar que todo se resuelva desde la comodidad de sus sillas y el tener la comida del día asegurada.
Pienso, como maestra de asignatura, que no tenemos ese derecho. Ojalá fuéramos tan críticos con nosotros mismos como pretendemos serlo con nuestros alumnos y con la población en general. ¿Nos molesta la desidia y el desinterés de los alumnos? ¿Nos duele la falta de curiosidad y empatía? ¿Nos indigna su ensimismamiento y comodidad? No nos hagamos, tenemos eso mismo que hemos cultivado (aunque muchos digan yo no soy así, la academia es así, nos guste o no).
¿Cuándo fue la última vez que usted se involucró prácticamente en los problemas de su comunidad en el trabajo o en su barrio (al que quizá usted le diga colonia)? ¿Cuándo fue la última vez que se indignó y actuó ante un hecho que no implicara algo que le afectara directamente? ¿Cuándo fue la última vez que usted marchó por una causa que no incluyera sólo a aquellos que considera de su propio gremio? Que conste que quejarse en la clase de que todo está mal no cuenta.
La indolencia, la desidia, la falta de interés, la falta de punto de comparación es también resultado del tipo de alumnos que nosotros hemos formado. Convencidos de que somos una capa importante de la sociedad (los intelectuales), nosotros mismos nos hemos aislado, nosotros mismos somos egoístas, nosotros mismos somos el espejo de esos alumnos de los que tanto nos quejamos. No vemos similitud entre el jornalero y el maestro de asignatura; entre el vendedor ambulante y el empleado, creemos que nosotros estamos en otro nivel y en medio de ese espejismo, hemos olvidado que se enseña con el ejemplo. Creemos que se trata sólo de ser el mejor en un tema o en una materia, creemos que se trata sólo de ser el más fregón en una especialidad, creemos que se trata sólo de ser un buen académico y hemos olvidado que se trata, siempre, de ser una buena persona. Se nos olvida que la solidaridad, el interés, el compromiso, la empatía, no son espontáneas; se enseñan con el ejemplo. Sin ese ejemplo ¿qué esperábamos? ¿de verdad creíamos que en medio de un mundo injusto los alumnos por arte de magia iban a replicar otros valores que no sea el egoísmo, el desinterés?
Sabremos mucho de un tema y podremos ser los mejores especialistas en cosas bien complicadas, pero la verdad hay cientos de gentes dando una lección desde ese otro México que siempre ha existido, el México de los pobres, de los poco privilegiados. En ese México que no impacta en las redes, ese México que no accede a las privilegiadas salas del zoom de la UNAM, en ese otro México que no vemos, los maestros no le están echando la culpa a los alumnos; los maestros están valorando cada esfuerzo, están aplaudiendo cada aprendizaje e incluso están desplegando toda su inventiva para poder tener acceso a sus alumnos. Esos maestros saben que aprender matemáticas mientras en la cama de al lado agoniza un familiar es complicado; saben que no se entiende mucho del civismo mientras el policía intenta detener a tu familia que vende cosas en la calle para sobrevivir; que es complicado leer de noche con el fuego de la crepitante zafra que incendia el campo y ahoga tus ojos; que es complejo entender que hay que lavarse las manos si no hay agua. Y como han comprendido esto, han decidido que lo más importante en estos momentos es que sus alumnos aprendan que frente a todo, aún en los tiempos más complejos, lo importante es ser solidario, ser justo, ser buena persona. Los maestros han dejado de ser buenos profes y se han convertido en buenos compañeros, en buenos vecinos, en buenos amigos. Mientras, nosotros estamos preocupados porque no nos dé tiempo de acabar un temario, porque no falle el zoom, por no olvidar esos temas desligados de la realidad de nuestro país. Mientras eso pasa, afuera, en las calles y barrios está ocurriendo una realidad increíblemente enriquecedora, pero la verdad es que hace mucho que la realidad dejó de importarnos… y cuando eso sucede, nos convertimos en cómplices de un sistema que nos oprime a todos, aunque a muchos con mucha mayor fuerza y crueldad que a los menos.
¿De verdad quiere usted que algo cambie? ¿A poco no podemos, en medio de nuestras condiciones que son un poquito o mucho mejores que la de muchos otros, hacer algo más allá de quejarnos y frustrarnos? Comience por hacer algo usted, verá que el ejemplo es más poderoso que la enseñanza de los textos especializados. ¿No se le ocurre cómo? Mándenos un mensaje, un correo… puede empezar con algo bien sencillo, lea en su clase a sus alumnos un artículo de nuestro periódico, y discútanlo, asista a nuestras brigadas, organice una sesión de lectura crítica con sus alumnos, venda usted unas pedradas, invítennos a dar una plática. Si nos contacta, nos organizamos. A todos nos sobra indignación y enojo, pero nos falta comenzar a actuar.
Comité Cerezo México
 Comité Cerezo México
Comité Cerezo México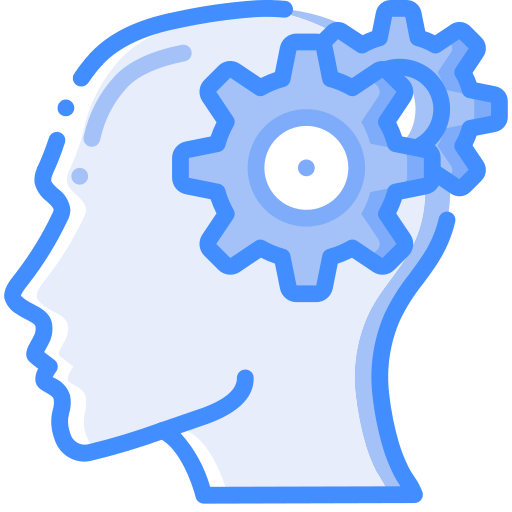 No se queje… organícese
No se queje… organícese